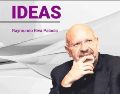LO ÚLTIMO DE Ideas
La casa del homo politicus (I)

La casa del homo politicus (I)
Hemos llamado a nuestra especie homo politicus, el “animal político”. Desde la Antigüedad clásica, pasando por la Edad Media, hasta comienzos de la Modernidad, la definición fue aceptada casi universalmente por filósofos, teólogos y teóricos políticos. Quiere decir que el hombre no sólo vive, por naturaleza, en una familia, aldea o poblado. Vive en una comunidad política: un Estado con territorio, instituciones, leyes, ideales, tradiciones y costumbres.
Hay sociedades animales pero sólo ciudades humanas. Es allí, en la polis, donde alcanzamos lo que los griegos llamaban eudaimonía: florecimiento humano o autorrealización. Hoy tenemos una noción más individualista de la felicidad y del sentido de la vida, pero para los antiguos griegos servir al Estado era una alta forma de felicidad. Aristóteles pensaba que, a diferencia de los animales, la naturaleza nos dotó de lenguaje y de razonamiento moral; y que sólo en la ciudad se actualizan la moralidad y el habla. Somos el animal racional o lingüístico, porque somos el animal político, y viceversa.
El homo politicus diseña su casa dialogando y actuando en comunidad. Esto significa que los regímenes políticos no son universales ni necesarios. “Las sociedades humanas no son producto —escriben Sergio Ortiz Leroux y Pablo González Ulloa— de la generosidad de los dioses, los fenómenos naturales de generación espontánea o las leyes inmanentes de la historia, sino son, en cambio, creaciones humanas contingentes”. Los Estados son, por consiguiente, falibles.
Y finitos: hay un puñado de regímenes políticos y formas de gobierno que se han repetido a lo largo de la historia —este es uno de los hallazgos más perspicaces de los antiguos—. Si un Estado ostenta determinadas características, se lo denomina monarquía u oligarquía, tiranía o aristocracia, etc. A la manera del botánico, el teórico de la política clasifica los regímenes y sus constituciones, y hace un catálogo de casas humanas.
Sin embargo, el teórico político —y el científico social— no debe limitarse a describir y explicar las formas elementales de la política y el gobierno. En tanto filósofo, arguye Norberto Bobbio, debe interpretar y juzgar si éstas son buenas o malas, mejores o peores. Es decir, el filósofo es más que un botánico del mundo político; también toma partido e indica el camino a seguir.
Para unos, como Maquiavelo, el régimen modelo es la República romana; para otros, los Estados Unidos del siglo XIX; otros más miran a Atenas, Esparta e incluso a la URSS. Por otro lado, hay quienes señalan que la República óptima, o casa ideal, no es un Estado realmente existente (una “idealización de una forma histórica”, dice Bobbio) sino una ciudad imaginaria o utópica, una “elaboración intelectual pura, abstraída completamente de la realidad histórica”. La tercera fuente de nuestros modelos políticos es el régimen o Estado mixto: una síntesis ideal y sistemática de “diversos elementos positivos de todas las formas buenas para eliminar los vicios y conservar las virtudes”. Aristóteles, Cicerón, Tomás, Maquiavelo y Tocqueville fueron partidarios de la idea del régimen mixto. Su teórico más avezado fue Polibio, historiador griego del siglo II a. C.
¿Cómo distinguimos una democracia auténtica de sus espejismos, un Estado de libertades y derechos de uno despótico, intolerante y arbitrario? ¿En verdad estamos dispuestos a vivir en un régimen democrático y pluralista, con todo y sus contradicciones? ¿No será preferible un palacio autoritario y monocorde, regido por un hombre fuerte? Estas y otras preguntas preocupan al filósofo político en tanto teórico de las formas de gobierno. Su materia no es meramente especulativa, sino práctica e inclusive vital.
Lee También
Recibe las últimas noticias en tu e-mail
Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día
Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones